Por Banco Mundial, Guardiana (Bolivia)
Viernes 23 de junio de 2023. “Una vez, un hombre le había gritado ‘marginal’ cuando casi la atropella con su moto. Sintió que esa era una palabra fea, aunque no sabía muy bien lo que quería decir”. Este es un extracto de "Itagué Dosape-Ayoré", uno de los nueve microcuentos ganadores del segundo concurso nacional “Mi alma no tiene color, una vida libre de racismo”, organizado por la oficina del Banco Mundial en Bolivia en el marco de su misión institucional de luchar contra la pobreza y la exclusión social.
“En 2021 nos embarcamos en el primer concurso literario para luchar contra el racismo, con el propósito de contribuir a la reflexión sobre este flagelo. Con mucha alegría, en esta segunda edición recibimos más de 1.000 cuentos participantes, escritos por bolivianos entre 13 y 99 años de todos los departamentos del país, quienes decidieron contribuir con esta causa. Estos resultados nos alientan, porque cada número se traduce en una persona reflexionando sobre la temática, y cada historia que será leída por decenas representa un catalizador para una conversación colectiva en la sociedad boliviana”.
Indu John-Abraham, Representante Residente del Banco Mundial en Bolivia
El Jurado Calificador, integrado por Liliana Colanzi, Mauricio Murillo y Rodrigo Urquiola, literatos bolivianos de renombre nacional e internacional, evaluó los relatos cortos que cumplieron los requisitos básicos y escogió los tres mejores de cada categoría. Todos los microcuentos fueron escritos por aficionados: el de menor edad tenía 13 años cumplidos y el mayor, 87 años.
Entre los nueve escritores premiados, hay cuatro mujeres, dos ocupan el primer lugar de las categorías B y C.

En esta edición del Concurso se incluyó por primera vez a la población adolescente para personas entre 13 y 17 años con el interés de involucrarlos en este diálogo colectivo. Esta nueva categoría se sumó a las categorías B, dirigida a jóvenes de 18 a 23 años, y C, abierta a adultos de 24 a 99 años.
"Todavía somos bronce" titula el microrrelato que obtuvo el primer lugar en la categoría de adolescentes. Su autor es Alejandro Numbela Rodríguez, un adolescente de 17 años que vive en Cochabamba y que relata en primera persona el acoso escolar por motivos raciales. “Todo el rato molesta con sus apodos horribles: Carbón, Batón, Túpac, Nigga, Indio o Animal”, escribe Numbela.

El segundo puesto es para "Manchas", escrita por Rebeca Borda Hurtado, de 15 años, con residencia en Santa Cruz de la Sierra, y el tercero para "¿Y qué pasa con ellos?", escrito por Emilia Villarreal Rosquellas, de 17 años, de La Paz.

fue primera entre los 133 inscritos en la categoría B.
Además de materiales de escritorio que recibirán quienes reciben los primeros tres lugares, el cuento que obtuvo el primer lugar será ilustrado y traducido al aimara, quechua, guaraní y al inglés, y será difundido en medios nacionales y en las redes regionales del Banco Mundial,
“Visten diferente a nosotros y parecen de otro planeta, no importa si su piel es más o menos oscura que la nuestra, de todas formas, nos miran desde arriba”, relata Alicia Hurtado Rivera, de 22 años, autora de "Los sin tierra", microcuento ganador de la categoría B, quien reside en la capital del departamento de Santa Cruz.
La obra "¿Han visto a mi hijo?" es de Ramiro Araoz de la Torre, un joven orureño de 23 años, y ocupa el segundo lugar de esta categoría, y "La piel que no quise", de Henrry Cucho Quispe, de 19 años, habitante de El Alto, completa este conjunto de tres.
El primer lugar de la categoría C es para "Itagué Dosape-Ayoré", microrrelato escrito por Oriana de Alencar Villarroel, quien reside en el municipio de La Paz. "Con lo que tiene, no le da" titula la obra que logró el segundo lugar, su autor es Fadrique Iglesias Mendizábal, quien reside en el municipio cochabambino de Tiquipaya; el tercer lugar es para el microcuento Aurelia, de Sergio Velasco García, quien vive en la capital del departamento de Cochabamba.
Según la convocatoria, los escritores y escritoras que obtengan los tres primeros lugares en las categorías B y C serán premiados también con un premio en efectivo de Bs 3.500 (primer lugar), Bs 2.500 (segundo lugar) y Bs 1.500 (tercer lugar). Para el primer lugar se ha comprometido la traducción de la obra a los tres idiomas nativos predominantes en Bolivia y al inglés, la ilustración y la difusión de la obra.
Como hizo en 2021, cuando celebró el primer concurso literario, la oficina del Banco Mundial en Bolivia publicará una Antología con los cinco microcuentos de mayor calificación de cada categoría.
LOS MICRORRELATOS GANADORES
Itagué Dosape, ayoré
Por Oriana de Alencar Villarroel

En una de sus largas caminatas, Itagué Dosape se encontró con una gran planta de garabatá. Siempre que se adentraba en el monte, iba acompañada de varios animales y caminaba bajo el arcoíris. Comenzó a escarbar para sacar la planta y llevársela a su comunidad. Los tatuses de ojos tristes y los osos hormigueros hambrientos la ayudaban escarbando la tierra alrededor de la dajudie. Mientras tanto, la planta se hacía cada vez más grande y su raíz más profunda. Se preguntó, rascándose la cabeza, cuál había sido la última vez que cosechó una mata tan grande. Sus hojas servirían para hacer varios bolsos. El hilo lo teñiría con paquío o con cáscara de ajunao y raíz amarilla. Ella ya sabía hilar y torcer la fibra, ahora estaba aprendiendo a tejer los bolsos. Ya era una niña grande.
De más grande ya no sería una “bárbara”, como le decían los niños cojñone cuando la veían en la puerta de la iglesia vendiendo sus collares. Tendría una casa en el pueblo, comería mucho y tendría mucha fruta en su lote para sus animales.
Una vez, un hombre le había gritado “marginal” cuando casi la atropella con su moto. Sintió que esa era una palabra fea, aunque no sabía muy bien lo que quería decir. Ese día se puso tan enojada que terminó rompiendo una pequeña calabaza que estaba adornando. “Marginal” le retumbaba en la cabeza. Lo había dicho con tanta rabia que seguramente era un insulto, como cuando ella reteaba a su perro y este se agachaba escondiendo su hocico. Pero ella no se iba a agachar ni esconder. Solo que cada vez que se acordaba de ese hombre, le daban ganas de suncharlo con una rama.
Ya era de tarde cuando terminó de escarbar la raíz. Colgó la planta en su mochila para llevarla a casa. Los tatuses marchaban alegres a su lado, junto con los osos hormigueros que ya tenían sus panzas llenas de abundante comida. También llevaba lo recolectado ese día: plumas coloridas, raíces y semillas que iban cayendo de su bolso con la esperanza de convertirse en grandes árboles.
De camino al pueblo, se encontró con los demás niños pescando en el río, más allá a las mujeres tejiendo los símbolos de su cultura en los utebetai y los peyé, mientras los hombres alegres y sonrientes se preparaban para la caza tallando sus flechas. Ella no era “marginal”, lo que sea que eso significase. Todos ellos eran personas, eran ayoré.
Aurelia
Por Sergio Velasco García
Su habitación se convirtió en cocina y su recuerdo en un fantasma que pobló nuestra retaguardia, amenazando siempre con volver a la vida y tomarnos por asombro.
Aurelia, la bisabuela. Luego de enterrada, fueron llevadas sus ropas al río y el resto quemado o dado como regalo. Con los años olvidé su rostro y una fina capa de polvo cubrió su nombre: hasta ahora.
Esa tarde, y luego de un par de cervezas, papá abrió airoso el álbum de fotos. Mientras me acomodaba en su regazo, de pronto comprendí, a los ocho años, que la historia no corría por los libros sino por las minucias muchas veces indescifrables de los retratos de familia. Porque papá seguía mostrando niños vistiendo ropa de adultos, tías con vestidos plegados a sus tallas, al abuelo con los ojos oscuros hasta el pecho y a las primas con la mirada de quien tiene mucho por contar.
Pero nada de esto tendría sentido sin aquella imagen donde al costado inferior sobresalía un mocasín de mujer que cubría los pies de alguien que realmente no estaba en la imagen. De alguien que estuvo ese día pero que no fue retratada. Pregunté por ella y papá sonrió con sorna. Ay papito, si supieras, me dijo. Pero no, no lo supe, sino mucho después. Porque dijo que en la fotografía estábamos todos, pero sí y no, pues faltaba Aurelia, la bisabuela. Mientras papá abría la cuarta cerveza repetía el nombre de militares y terratenientes, nada podía impedir que su rostro se ahuecara silenciosamente frente a ese mocasín perdido que vestía polleras.
Para la quinta botella papá sollozaba como bebé, tendido sobre el sofá. Yo veía en la escena a su fantasma de retaguardia velando el sueño de un hombre criado bajo la lumbre de los chistes de barrio, de esos que mariposean entre los amigos. El mismo fantasma que anida en el podio de casi cada certamen, o en la muchacha que mira el color de sus pezones frente al espejo o en aquello que ha logrado llamar destino a los puestos de trabajo. Porque la piel, en este mundo, tiene precio de canje, dijeron. Tiene que ver con lo bello y con lo que se torna invisible. Porque vaya contradicción que a cuanto más oscura sea esta, mayor parece ser su invisibilidad. Porque Aurelia, la bisabuela, no apareció sino después de años en boca de mi padre. Porque toda deuda hace su transacción a los nietos y heredamos el rostro del desprecio que, aun viendo el cuerpo de un alma colorida, no es capaz de verla.
¿Por qué nunca se habló de ella?, me pregunto. ¿Por qué su nombre suena más a cicatriz que a mayúsculas?
¿Por qué le dimos la habitación más triste cuando envejeció?
Volvimos del entierro y del río. La abuela lloraba a las risas, pues decía que la despedida era una forma de alegría que se debía realizar con toda lágrima; mas el llanto de papá no rezumaba del cauce de la felicidad sino de la fuente de la amargura. De esa que oculta las cosas y nos mece en el regazo de un sillón donde todos los años solemos tomar nuestra foto de familia.
Con lo que tiene, no le da
Por Fadrique Iglesias Mendizábal
[Él]
Domingo: Mateo Havertz campeón. Otra vez y David Coro se fija en su compañero de equipo con una cara rara, no sé si con envidia, pero al menos con disgusto mal disimulado. Ha tenido todas las oportunidades, te lo digo yo que lo conozco, y no las ha aprovechado. Suele tener una mirada acomplejada, de saber que se puede acercar, plantar cara, pero nunca ganar con rotundidad y en estas circunstancias. Me sabe mal, porque yo entreno a ambos y desaprovecha oportunidades. ¡La cabeza no le da!
Sábado: 3º etapa, montaña, 120 km por la mañana y 75 por la tarde. El Coro me gusta, aunque pudo salir mejor. Las piernas no le tiemblan como el viernes. Buena señal. Etapa ganada, hielo y descansar para mañana. Mis dos cachorros llegan fuertes. Está para cualquiera.
Viernes: 2º etapa. Coro tiene el cuerpo pesado, se le nubla la vista. Pero es nieto de aimaras, sabe sufrir. Ha dormido lo normal, seis horas y sigue bostezando. Las náuseas no han llegado a vómito –tampoco a sangre, como otras veces–, y eso es bueno. Hoy duerme, de premio, al menos siete horas, ojalá más, pero no hace caso. El fin de semana no hay courier, solo bicicleta. Si pudiera entenderme, llegaría a Europa. No le da.
___
[Yo]
Jueves: Prólogo de La Vuelta al Valle, 10 km, 12 minutos, contrarreloj individual. Lo mejor es que voy a poder dormir en hostal, sin el llanto de mi wawa, además me han dejado una habitación solo para mí. Cuando no era profesional compartía habitación con Havertz, ya no. Para evitar roces innecesarios, me ha dicho.
Miércoles: Este año son 120 ciclistas, y de esos, 10 del club. Nos llevamos bien, en el grupo hay de todo. Bromas constantes. Dos cambas, un chapaco, dos orureños y el resto, cochalos. De estos, cuatro de colegio particular, solo yo de fiscal. Me joden con mi forma de pronunciar la erre, según ellos como ese. Son un cago de risa.
Martes: Día de descanso para las piernas. Hoy voy al courier solo a ordenar la correspondencia. El jefazo me ha permitido no repartir.
Lunes: Nada como comenzar la semana con series anaeróbicas. Intervalos de 1km, intensidad submáxima, en empedrado. Luego me cambio y llego al courier, a repartir cartas en la otra bici, esa que parece de carpintero. Un calentamiento. Y, como homenaje, sopa de gallina en bolsa para comer en el camino y gelatina al descanso. No hay tiempo de manteles, servilletas y sobremesa; tampoco dietas.
Domingo: Estoy como moto. Descansé el sábado. Normalmente trabajo fines de semana, vendo plásticos a una recicladora, los junto en la camioneta de mi tío y cobro 10 centavos por contenedor. Entrenar con Mijaíl, el colombiano llegado de Bélgica, es la oportunidad de mi vida. Viene sin prejuicios y dice que quiere llegar más allá de la zona norte de la ciudad, de donde salen todos. Sin él ya pude ganar varios campeonatos juveniles, imaginate ahora entrenando de verdad, con disciplina europea –ética de trabajo– como dice él, no la cultura de vagos, cleferos y llokallas del hampa. Dice que no me falla el cuerpo, sino la cabeza. Que tengo todo para ganar a Havertz esta vez. Le creo.
Con lo que tiene, no le da.
¿Han visto a mi hijo?
Por Ramiro Adrián Araoz de la Torre
¿Dónde estás hijito? ¿Acaso no quieres verme? Soy tu mamita Apolonia. ¿Te recuerdas de mí? Tantos años en mi aguayo te he llevado a pastear vacas, cantándote Phatitan. Por los ríos cruzábamos, por los cerros colgándonos a veces íbamos, ¿acaso no te acuerdas?
¿Por qué te has ocultado de mí? ¿Piensas que no te quiero ver? Cómo no voy a querer ver esa carita brillante como el bronce, la noche en esos ojitos, tu risita juguetona que alegraba el ambiente. Cómo no te voy a querer ver, hijito, si tantas veces hemos visto a las plantitas crecer y morir en las caminatas, tantas que no me había dado cuenta que te habías vuelto un hombre, que estabas enamorado, que te habías convertido en autoridad. Lo último ha sido mi alegría más grande, pero la alegría es cortita nomás como esa pequeña vela que teníamos para alumbrar el cuarto la noche que te has ido.
“A La Paz, mami”, me has dicho, arrebatándome el corazón de un susto. “Es por nosotros, ¡todo nos quieren quitar!”. ¿Todo?, si ya no tenemos nada. No podemos estar en los mismos lugares que ellos, no tenemos sus casas, sus autos. Hacen que les atendamos como si fuésemos sus esclavos, nos pagan mal y de paso nos riñen. ¿Qué siempre nos van a quitar?, ¿nuestro terreno? Ya está todo contaminado, ¡igual se va a morir! No te importó. Tu ingenuidad y la mano del Salustio te han subido a ese camión dejándome arrodillada pidiendo
que la tierra se trague mis lágrimas. No me ha hecho caso. Días después la mitad de ustedes nomás había vuelto. A don Cándido le he preguntado y me ha dicho que desde el primer día no te había visto. La tierra me ha regresado mis lágrimas entonces.
Tú sabes que he venido ese rato a buscarte, pese a que don Cándido me ha d
cho “mujer eres no vas a poder”. Igual nomás he venido. Difícil ha sido llegar para mí. Me he tenido que venir con mi amarrito y mis pasos, no necesitaba más. El problema ha sido cuando he llegado porque nadie siempre me entendía hablando en quechua. Las señoras con sus wawas corrían al verme. Los señores, bien trajeados, me miraban lo que les decía y me alcanzaban monedas. Otros, sus caras de asco ponían y movían la cabeza. Otros solo me empujaban. Yo no entendía, ¿despeinada estoy?, ¿serán mis dientes? Eso nomás pensaba, pero era mi piel. Nos marcan por la piel, hijo. A ti también así seguro te han hecho.
¿Dónde estás, hijito? Bien grande es La Paz, me siento una piedrita buscando otra igual en el río. No sé cuántas veces ya he visto al sol escaparse de la luna así. No importa, quiero seguir buscando, pero he perdido los pasos. Me ha quitado las ganas que me boten de todo lado. “India”, “pobre”, “sonsa”, de todo me han dicho. Es que no entienden que, como ellos, yo también sufro. ¿Me perdonas si me siento un ratito? No quiero llorar, pero siento el final tan cerca. También estás viendo a esos que me están siguiendo desde hace rato. Está bien, me van a llevar a ti. Es más, creo que ya puedo escuchar tu voz cantándome Phatitan, ayudando a que me calme.
Manchas
Por Rebeca Borda Hurtado
Hace calor, siempre hace calor aquí abajo, con el horno encendido y sin nada más que una ventana muy pequeña. Podría abrir la puerta, pero entrarían mosquitos y lo último que quiero es causarle problemas a la señora Rojas.
De todos los humanos que he conocido en mi vida, ella es mi persona favorita. Es la única que, a pesar de tener muy poco, siempre tiene algo de caldo para invitarme. Debo admitir que los humanos me asustan, no hay día que salga a la calle y no escuche: “Qué feo”, “Perro deforme”, “Mestizo”, “No dejes que se acerque al nuestro”.
La verdad… duele. Nunca me he sentido muy bien conmigo mismo. No tengo un color puro como un labrador, tengo manchas, pero no como un dálmata, soy… raro. Pero la señora Rojas, ella… ella es como yo, tiene una piel que nunca antes había visto en otro ser humano. Sí, he visto a bastante gente de todo tipo, claro, pero nunca había visto a uno con manchas blancas antes. Es hermosa.
Es triste que la gente no lo note y la tengan encerrada todo el día con este horrible calor, trabajando hora tras hora. Entiendo que le pidan siempre sus exquisitos platos, ella cocina delicioso, te lo dice su cliente favorito, pero me parece que al menos podría tener un lugar más bonito.
De todos modos, no parece molestarle, siempre luce feliz. Mi parte favorita del día es cuando prende su tocadiscos y pone “salsa”, así es como ella le llama. Aunque yo no sé por qué, sus ojos se iluminan cuando escucha ese ritmo pegadizo. A mí me pone feliz verla así.
Un delicioso aroma a pan recién horneado me hace agua la boca. La señora Rojas debe haber hecho sus sabrosos panes. Mientras tararea, saca una bandeja enorme del horno llena de humeantes bollos dorados. El calor aumenta, desearía que la habitación tuviera más ventanas.
–Se ven bien, ¿no crees, dulzura?
Agito la cola, contento, yo sé dónde va a terminar una de esas delicias.
–Claro que tendrás uno, pero tienes que esperar a que enfríe…
Ella me hace sentir especial, me hace sentir seguro. Continúa tarareando y empaca un par de panes en una bolsa de papel.
–Uh… ¿Escuchas eso? Justo después del estribillo: el puente de la canción. Creo que es la mejor parte. Si quiero animarme, bailar o dejar atrás las preocupaciones o tristezas, es en el puente de la canción que todo mi día mejora– dice, sonriendo con sus dientes frontales separados.
Y luego me da la bolsa, cuidando que no se rompa.
–Toma, dulzura. No lo comas en el camino, ¿nos vemos mañana? – y, abriéndome la puerta, se despide con su bella sonrisa.
Ya afuera, siento una gota. No tengo adónde ir realmente. Ahora otra gota. El parque no es una opción. Va a llover, tengo que buscar un refugio.
Corro por las calles a medida que la lluvia empeora. Llego a un canal y acelero al ver mi salvación. Me protejo bajo el paso de autos, hambriento. Suelto la bolsa antes de que mis panes se enfríen del todo. Me siento seguro: “Las penas se dejan atrás, estoy justo en el puente”.
La piel que no quise
Por Henrry Julián Cucho Quispe
No me gustaba mi piel. No me gustaba el color café con leche que me había tocado por herencia de mi padre quechua y mi madre mestiza. No me gustaba el contraste con el blanco de los otros niños del colegio, que me miraban con desprecio y burla. No me gustaba el pelo negro y lacio que se me pegaba a la frente cuando sudaba. No me gustaba el nombre que me habían puesto: Juan Carlos, tan común y tan aburrido.
Quería ser como ellos. Quería tener la piel clara y los ojos azules. Quería tener el pelo rubio y rizado. Quería llamarme Sebastián o Mauricio o Rodrigo. Quería ser parte de su grupo, de su mundo, de su risa.
Pero ellos no me dejaban. Me decían “indio”, “negro”, “sucio”, “feo”. Me empujaban, me pegaban, me escupían. Me hacían sentir inferior, diferente, solo.
Un día, decidí cambiar. Decidí pintarme la cara con una crema blanca que encontré en el baño de mi casa. Decidí ponerme unos lentes de contacto azules que compré en una farmacia. Decidí peinarme con gel y hacerme unos rulos con una plancha. Decidí cambiarme el nombre por uno más sofisticado: Jean Charles.
Así fui al colegio, esperando que me aceptaran, que me admiraran, que me quisieran.
Pero no fue así. Me miraron con más desprecio e hicieron más burla. Me dijeron “payaso”, “ridículo”, “falso”. Me arrancaron los lentes, me quitaron la crema, me cortaron el pelo. Me hicieron sentir inferior, todavía más diferente, más solo.
Entonces entendí que no podía cambiar lo que era. Que no podía negar mi piel, mi sangre, mi historia. Que no podía renunciar a mi identidad por un sueño imposible.
Decidí quererme. Decidí aceptar mi piel como un regalo de mis ancestros. Decidí valorar mi pelo como una señal de mi fuerza. Decidí usar mi nombre como una marca de mi orgullo.
Volví al colegio, esperando que me respetaran, que me reconocieran, que me dejaran en paz.
Pero no fue así. Me siguieron discriminando, humillando, agrediendo. Continuaba sintiéndome mal, triste, solo.
Entendí que no podía cambiar lo que ellos eran. Que no podía hacerlos ver más allá de su odio, de su miedo. Que no podía esperar nada de ellos.
Decidí irme. Decidí buscar otro lugar donde pudiera ser yo mismo. Donde pudiera encontrar gente como yo o diferente a mí, pero que me aceptara y me quisiera por lo que soy.
Así, salí del colegio, esperando encontrar ese lugar algún día.
Pero no lo encontré.
Los sin tierra
Por Alicia Camelia Hurtado Rivera

“Nací y moriré aquí”, me dijo mi padre desde que puedo recordar. Él era idéntico a mí y yo a él, como todos en mi comunidad. Nos llaman guarayos, pero somos ayoréode. A ellos no les importa saber, ni conocernos. Nos desprecian.
Visten diferente a nosotros y parecen de otro planeta, no importa si su piel es más o menos oscura que la nuestra; de todas formas, nos miran desde arriba. Ellos arrebatan, entran en los bosques y proclaman que esa tierra les pertenece, quieren tumbar los árboles y traer ganado. Mi madre dice que la naturaleza siente, pero ellos nunca entienden.
Mi familia siempre ha tenido que escapar. Primero huimos de los que llegaban envueltos en metal y decían que nos habían descubierto. Nos introducimos en la llanura y los perdimos, creíamos que estábamos a salvo pero volvieron, esta vez con máquinas gigantes que perforaban la tierra y secaban la vida. Tuvimos que crecer alrededor. Vi a los pájaros aprender a volar, a las urinas caminar por primera vez, eso no tiene ningún valor para ellos.
“No se integran”, nos dicen, pero nadie se toma el momento de aprender nuestra cultura. Les molesta nuestro acento y nuestra forma de vivir.
Así que supongo que por eso lo hicieron, porque odian lo que no conocen, así que decidieron terminarlo. Una noche hubo un humo espeso que rodeó todo el bosque. Cuando salimos, el verde se tiñó de rojo, los animales aullaban de dolor, y recordé lo que ellos llaman infierno.
Mi abuelo dijo que cuando intentaron cambiarlo le hablaron del cielo y del infierno, del mal y del bien. Le leyeron un libro que hablaba de hombres que con sus palabras separaban el mar y convertían las piedras en pan. La historia que mi abuelito más repetía era la del hombre que encontró una tierra para su pueblo, porque él creía que ese era nuestro destino.
Si uno era bueno, le pasaban cosas buenas, eso decían, pero esa noche supe que las cosas malas te pasaban si no obedecías a los que tenían el poder.
Tuvimos que dejar todo atrás y volver a escapar. Mi padre no tuvo fuerzas, así que se quedó a cumplir su promesa.
Y, mientras las llamas del fuego consumían todo a nuestro paso, me preguntaba si algún día encontraríamos nuestra tierra prometida...
Todavía somos de bronce
Por Alejandro Enrique Numbela Rodríguez

Una porquería este cole, así no era cuando estaba en el fiscal. Yo no era el más capo, pero nadie me molestaba. Al menos ahí, si tenías algún problema, sacada de mugre nomás era, ahora no puedo ni mirarles a estos changos. El Matisito me cae bien, pero el Roberto no para de hinchar con lo del color de mi piel. El otro día, en el partido contra el “C”, ese burro y su grupo no paraban de hacer como monos. Todo el rato joden con sus apodos horribles: Carbón, Batón, Túpac, Nigga, Indio o Animal. Anteayer ya estaba pensando en ponerle en su lugar a ese opa y justo cuando le iba a partir el hocico llega el guardia y me ve. ¡Qué desgracia! Pasado mi jefa va a venir hablar con el director, espero que no me boten.
Ya hemos salido de la reunión. No sabía que este director era un cobarde, le he dicho todo lo que me hacían esos tipos. “Me insultan, me escupen, alguna vez hasta me han intentado robar”, pero nada, se le cuaja porque el tío del Roberto trabaja en el SEDUCA, así que cualquier chistecito lo sacan. Él nos dijo que ya no estaba el antiguo director por “incompetente”, pero todos sabemos que ha entrado por muñeca. Al final, le valió lo que le dijimos y le amenazó a mi mamá, con una cara de asco mirando su pollera: “Si su hijo comete una falta más ante esta institución, perderá la beca, lo expulsaremos y me encargaré personalmente de que no vuelva a entrar a ningún colegio privado”, gritó ese perro. Me hubiera lanzado a su cuello si mi mamita no se ponía a llorar. La abracé y nos fuimos.
Esta mañana han venido los de Mochila Segura. En vez de estar por mi casa, donde matan, esos flojonazos están aquí fregando para ver si tenemos droga, cuchillos o tragos. Como si fuéramos maleantes nos han tratado. A todo medio morenito como yo hasta las tripas nos han revisado, faltaba que nos metan el dedo por donde ya saben nomás para que vean que no hay nada. Uuuta, pero a los choquitos ni el celular les han pedido, solo abrieron su cierre unos dos minutos y listo, se iba el paco.
Al menos los profes, aunque sea un poquito, me quieren. Soy medio corchito, así que por ahí no va la cosa. En los recreos veo al guardia que se queda como muñeco cuando me quieren pegar. Apenas empujo para defenderme y ya aparece encima. El director está ahí wacheando, al tonto se hace mientras ve pasar todo, pero el martes ya no aguanté. Me estaba acostumbrando a no hacerles caso, se dieron cuenta pues y me decían cada vez huevadas más fuertes, hasta que lo escucho decir al Llanos: “Tu mamá es una chola hedionda”. Sé que el guardia miraba; aun así, cerré mi mano, me di la vuelta y le encajé uno que se va a acordar toda su vida.
¿Y qué pasa con ellos?
Emilia Villarreal Rosquellas
Me habían cambiado de colegio. Mi primer día en la secundaria tiene que empezar con todo. Voy ingresando a la institución, me detienen. ¿Qué traes en tu mochila?, escucho. Me pregunto: ¿qué podría traer yo? Abro mi mochila, solo llevo mis útiles y una chompa por si hacía frío. Veo. ¿Y a ellos qué? Se pasaron de largo y no les han detenido.
Me dirijo a las aulas. Pido información: ¿Dónde queda segundo de secundaria? Se me quedan viendo. ¿Acaso estudias tú aquí? Tú deberías estar en un colegio fiscal. ¿Acaso no puedo estar aquí? Me pregunto: ¿por qué no me respondieron? ¿Qué se fijan en mí que en ellos no? Busco por mi cuenta. Entro a mi aula. Escucho murmullos. Busco un asiento libre. ¿Qué haces?, no te puedes sentar aquí. Sigo buscando, el único que me han dejado es el de más atrás, cuando veo que a alguien más si le dejaron tomar el asiento que me negaron. ¿Qué pasa con él? ¿No van a echarle? ¿Por qué no tiene que buscar otro asiento?
Pasan las horas de clase. Llega la salida y voy camino a mi casa. Espera, ¿y ese ruido? Es un auto, sale un oficial, ¿por qué me habla a mí? Joven, deténgase. ¿Qué sucede? Estoy volviendo a mi casa. ¿Qué llevas en tu mochila? Muéstramela. ¿De nuevo? ¿Qué pasa con mi mochila? ¿Y por qué a ellos de en frente no les detiene? No tengo nada en mi mochila. ¿De dónde vienes? Del colegio, me está esperando mi mamá. Bueno, esta vez te dejo ir, y ya no más actividad sospechosa. ¿Sospechosa? Pero los de allá están corriendo, ¿qué me falta, ¿qué es lo que no tengo?
He llegado a mi casa. Mi mamá me espera con unos invitados, ojalá que no pase lo mismo de siempre. Qué bien que llegaste, vas a saludar, han llegado unas amigas de mi juventud. Él es mi hijo Ángel. Hola, buenas tardes. Qué niño más educado, mmm, les salió morenito. ¿Qué le está susurrando a mi mamá? ¿Sonia, él es tu hijo? Sí, ¿por qué lo preguntas? No, por nada. Parece que después de todo, siempre llegan con lo mismo, ¿por qué me ven tan raro? ¿Qué es lo que no tengo que los demás sí? O... ¿qué es lo que tengo?
No sé si hay algo que pueda hacer para que mañana sea un día diferente. Para que no solo me revisen la mochila a mí, para que dejen que me siente donde quiera, para que de igual manera les pregunten a otros adónde van, para que no vean extraño a mi mamá por mi culpa. ¿Y es que cuando crezca será igual? Tal vez cuando sea grande a ellos les harán lo mismo que a mí. ¿O tendré que hacer algo para que no me traten como lo hacen ahora? Pero no sé si tengo que cambiar, no sé si hay algo malo que todos ven en mí. ¿Acaso no somos todos niños? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa conmigo?



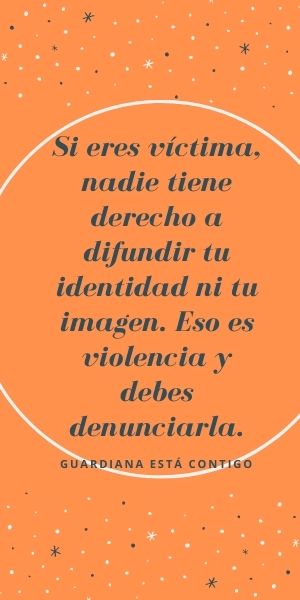


Comentarios